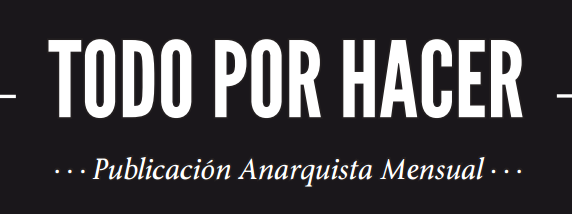La trágica muerte de la educadora social Belén Cortés, en la ciudad de Badajoz, en una vivienda que era un centro de menores a pequeña escala, en el que residían cuatro jóvenes en régimen de semilibertad por decisión judicial, ha generado una conmoción en el sector social que ha ido acompañado de diferentes pronunciamientos y protestas.
Entendiendo que algunas de las reflexiones leídas se encuentran influenciadas por la proximidad e impacto de la noticia, sí que es necesario, tras unos días de margen, compartir una serie de reflexiones que, principalmente, eviten que caigamos en el relato securitario y criminalizador y fijen el foco en el entramado empresarial que rige en lo social.
El sector de la intervención social, pese a ser un elemento integrado en todos los niveles de la Administración estatal, tanto municipal como autonómica y estatal, pertenece tan sólo en una reducida porción a la propia estructura pública, estando en su mayor parte externalizado en entidades sociales y empresariales que desarrollan los diferentes servicios responsabilidad de la Administración pública, es decir, la rama social se encuentra privatizada en un porcentaje considerable. Además, aunque otra gran parte de dichas entidades funcionan fuera de la Administración, dependen fuertemente de ella por ser ésta su principal soporte económico. Estado y sector privado se entrelazan y diluyen en muchas ocasiones, por ello, deben ser igualmente exigidos y cuestionados.
En un primer momento, entidades sociales de todo tipo como asociaciones, fundaciones, etc., eran los principales actores en el sector, pero, cada vez más, grandes entes empresariales están desarrollando su rama social, acaparando contratos públicos, o proyectos empresariales se disfrazan de asociaciones para ser parte de este sector. No obstante, tanto unas como otras, han demostrado que, en el cotidiano, la lógica empresarial acaba guiando su práctica y, por ello, por muy comprometida que se presente la entidad, todas hemos tenido experiencias propias o cercanas de explotación laboral, vulneración de derechos, incumplimiento de puntos del Estatuto o del convenio, etc.
Por todo ello, tenemos que hablar abiertamente de privatización, precariedad laboral y lógicas empresariales, como paso para romper las dinámicas presentes.
En segundo lugar, parte de las reivindicaciones que han encontrado su hueco en los medios de comunicación han girado en torno al relato securitario. Por un lado, es inevitable que el auge del discurso populista y criminalizador con los sectores más vulnerables se encuentre también presente en dicho sector, y, por el otro, que los medios de comunicación prefieran dar voz a este tipo de reivindicaciones que aquellas que cuestionan radicalmente las relaciones y prácticas establecidas, es decir, la raíz del propio sector social, por ello, es importante ligar la reflexión crítica con el discurso securitario a la propias reivindicaciones laborales, pues, en la práctica, para nuestro bienestar, es importante tanto lo que señale el contrato de trabajo o el convenio como el entorno y relaciones presentes.
Ni ser figura de autoridad pública, ni el aumento de cámaras de videovigilancia, guardias de seguridad privada u otros elementos de vigilancia, control y represión, supondrán un aumento de la seguridad de los trabajadores. No se puede desligar la seguridad de los trabajadores de la propia seguridad de los jóvenes o de las otras personas que se encuentren en los propios centros, y, aumentar los dispositivos de coerción, implica, precisamente, remar en la dirección contraria. El que las personas acaben siendo más violentadas nunca generará entornos seguros para nadie.
Otra cuestión a tratar son las funciones que acabamos desempeñando desde lo social, pues, aunque queriendo entender que todas queremos, en un principio, ser acompañamiento y soporte, la propia integración de lo social en la estructura administrativa e, incluso, judicial, implica la reproducción de la violencia estatal. El cuestionamiento del rol que desempeñamos es también fundamental en la construcción de un nuevo modelo de lo social, no podemos ser meras correas de transmisión de toda la violencia estructural presente.
La lucha del profesorado madrileño es ejemplo de edificación de un movimiento desde la base, de forma horizontal, impulsado y dirigido por las propias trabajadoras, que combina las reivindicaciones estrictamente laborales con la crítica al propio sistema con el objetivo de mejorar los entornos de aprendizaje. Además, ha conseguido ir aglutinando un mayor número de apoyos, que se han concretado en jornadas de paro e importantes protestas en la calle. Todo ello al margen de los sindicatos mayoritarios.
El crear espacios de encuentro y reflexión por las distintas trabajadoras del sector de la intervención social y los llamados usuarios, algo que nos consta que está empezando a realizarse al menos desde el lado de las trabajadoras, es fundamental para iniciar el camino tan necesario tanto para unas como para las otras.
Es incomprensible como, hasta ahora, a pesar de estar conformado por un alto número de personas vinculadas a movimientos sociales o que disponen de ciertas perspectivas críticas, apenas hemos hablado entre nosotras de convenios, condiciones de trabajo, condiciones en las que se desarrolla nuestra intervención, etc. Hay que romper cuanto antes este silencio, después, toca organizarse y pelear.